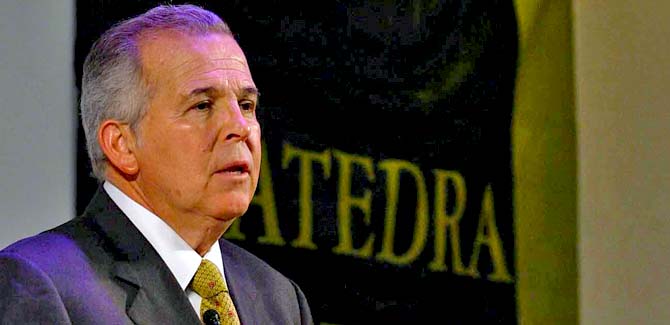Por José Ignacio García Hamilton*
Cuáles son los caminos que recorrió la Argentina hasta llegar al «corralito bancario» y el «default»? ¿Qué diferentes tramas sociales vivió nuestra sociedad hasta el presente? Si entendemos por urdimbre social el modo de relación entre los seres humanos y la forma de producción y distribución de los bienes económicos, podemos distinguir cuatro etapas en la vida nacional.
La primera se corresponde con el sistema de encomiendas, que rigió durante el período colonial: un grupo de indígenas era entregado a un español, quien podía hacerlos trabajar en su propio beneficio y, a cambio, debía evangelizarlos. Por ser impuestas, las labores eran rechazadas por los aborígenes; mientras que los encomenderos se acostumbraban al ocio. Durante este tiempo el actual territorio argentino fue la parte más pobre, despoblada y alejada de los centros de poder
del imperio español.
En 1810 se inicia el proceso de emancipación, con el objetivo de obtener un orden social republicano, abierto y pluralista. Pero la guerra contra España provocó fragmentación, aislamiento y la pérdida del tránsito mercantil con el Alto Perú (actual Bolivia), cuyos metales eran la principal riqueza del virreinato del Río de la Plata. El subsiguiente fenómeno del caudillismo fue protagonizado principalmente por antiguos oficiales de las batallas independentistas, que basaron su poder político en los ejércitos locales, a los que solían recompensar con el derecho al bandidaje. Las confiscaciones de bienes, el saqueo, los homicidios, la pérdida de seguridad en las transacciones y la declinación de las cosechas continuaron siendo moneda corriente. Alrededor de 1830, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, empezó a entregar bolsones con tabaco, yerba, aguardiente y algunos víveres a los indígenas de la frontera, para evitar los malones, pero estos siguieron produciéndose como presión para aumentar las dádivas. Hasta 1852 nuestras exportaciones consistían básicamente en cueros y tasajo (las carnes saladas que en el norte llamamos charqui) y teníamos una agricultura de subsistencia: los cereales no alcanzaban para el consumo interno y debíamos importar trigo y harinas. En esta segunda etapa, nuestra población seguía siendo inferior a la de Chile, Bolivia, Perú o Paraguay y nuestro producto bruto por habitante era insignificante (alrededor del dos por ciento del de hispanoamérica).
El tercer período se inicia con la Constitución Nacional de 1853, que pretende transformar, mediante grandes cambios institucionales, el tejido de la guerra y los caudillos en una trama de paz y trabajo: el absolutismo político fue reemplazado por la división de poderes; el estatismo económico por la defensa de la propiedad privada y la iniciativa individual; los privilegios estamentales por la igualdad; el incumplimiento de las leyes por el principio de juridicidad; la religión única por la libertad de cultos; y el odio al extranjero por el fomento de la inmigración europea. Con estas bases (sugeridas por Juan B. Alberdi en su libro homónimo) y la llegada de los inmigrantes, en seis décadas se produjo un crecimiento extraordinario: los ochocientos mil habitantes de 1852, en 1914 eran ya más de 7.885.000; nuestro producto bruto por habitante había crecido a 470 dólares, mientras Francia tenía 400, Italia 225 y Japón 90; nuestros salarios eran un ochenta por ciento superior a los de Marsella, veinticinco por ciento más altos que los de París e iguales a los de Estados Unidos; la educación pública impulsada por Domingo F. Sarmiento había llevado el alfabetismo, desde menos del 20 por ciento, al 80 por ciento; y producíamos casi lo mismo que todo el resto de Latinoamérica junta, incluyendo a Brasil.
¿Qué pasó a partir de entonces? ¿Porqué entramos en una franca declinación cuyos puntos iniciales suelen ubicarse en 1930 o 1946?
Algunas de las causas del ocaso fueron anteriores y de naturaleza cultural: a partir de 1908, con el fin de homogeneizar a los hijos de inmigrantes, se inició una campaña de educación patriótica que introdujo nuevos paradigmas. El modelo del hombre pacífico y laborioso que había sembrado las pampas y nos había llevado a ser uno de los principales países exportadores de carnes y granos del mundo (hasta Vladimir Lenin lo había destacado en su libro «El Estado y la Revolución») fue sustituído por otros arquetipos: a) el militar que muere pobre (supuestamente Belgrano y San Martín, aunque el primero fue abogado, el segundo murió rico y ninguno de ellos glorificó al militarismo o la pobreza); b) el gaucho pobre que se hace violento. José Hernández escribió el «Martín Fierro» para demostrar cómo la leva forzosa había trasformado a un gaucho pacífico en un desertor pendenciero y racista, asesino de gauchos, morenos, policías e indios, que había huído a las tolderías para vivir «panza arriba y sin trabajar». Pero Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas lo presentaron como un hombre honorable y leal, un héroe viril, intachable paladín, hidalgo de las pampas y «modelo de la raza argentina». El canto a la ruptura de las leyes y la exaltación de la marginalidad, fue considerado la «epopeya nacional».
Mientras tanto, la prédica nacionalista fue elaborando el mito de la «víctima»: nuestros problemas venían de afuera y estaban originados en nuestra dependencia; si el país declinaba se debía a una conspiración internacional; las inversiones y los ferrocarriles ingleses eran los culpables de nuestras crisis. Todo esto sin detenerse a analizar que nuestra riqueza había surgido precisamente por nuestra vinculación con los mercados europeos. Como lo ha señalado el filósofo Jorge Estrella, el modelo de la «víctima» convirtió al fracaso en virtud; a la mendicidad en un derecho; y a la violencia en un recurso válido contra la injusticia. No trabajar o hacerlo mal fue la respuesta a la opresión del sistema; y no tener, no hacer, no ser, se constituyeron en modos virtuosos de estar en el mundo. Originada en el catolicismo («bienaventurados sean los humildes, porque de ellos será el reino de los cielos») esta creencia fue reforzada por el marxismo (el trabajo es explotación, alienación, y la violencia es la partera de la historia). Desde 1946 el chivo emisario fueron los Estados Unidos («Braden o Perón») y, veinte años después, el FMI.
A partir de 1947 se desarrolló el paradigma de la «dama buena que regala lo ajeno». La fundación Eva Perón se solventó con compras hechas por dinero estatal y el aporte obligatorio de dos jornales anuales de los trabajadores (peronistas o no), sin mencionar las exacciones a comerciantes o empresas. Mientras en las naciones protestantes los ricos crean fundaciones para distribuir los bienes propios, entre nosotros gobernar se constituyó en sinónimo de regalar los impuestos aportados por la población, desde sueldos a los «ñoquis» para retribuir tareas inexistentes, subsidios a empresarios, prebendas, supuestos planes «trabajar» y bolsones por favores políticos. Como la caridad empieza por casa, los funcionarios militares y civiles se adjudicaron sueldos generosos y jubilaciones de privilegio.
En base a la difusión de los nuevos arquetipos, que exaltaron la pobreza y el militarismo, no es extraño que el consentido despilfarro de los bienes públicos, en un país que en 1946 no tenía obligaciones externas sino que era acreedor de Inglaterra y otros países europeos, nos haya llevado a una persistente inflación y a tener hoy la deuda por habitante más alta del universo. También sufrimos la guerrilla política, el terrorismo de estado, una guerra contra Inglaterra por las islas Malvinas y hoy estamos azotados por la violencia cotidiana.
El cuarto tipo de urdimbre social, basado en la dádiva que intentaba corregir injusticias o solucionar desigualdades, ha resultado tan enfermizo como los dos primeros de la encomienda y la guerra. La limosna estatal que humilla a quien la recibe y corrompe a quien la da, ha servido para consolidar el estancamiento, generar miseria y provocar el éxodo de nuestra juventud. Acaso esos jóvenes que hoy emigran, como pasó en su momento con los integrantes de la Generación del 37 (Sarmiento, Alberdi, Mitre etc.) recorran el mundo desarrollado y retornen algún día, en persona o mediante su influjo intelectual, para restaurar la cultura del trabajo, la paz, la austeridad pública y el ahorro privado.
*Publicado en la web oficial del escritor tucumano José Ignacio García Hamilton (1943-2009)