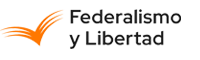Por Jesús Huerta de Soto*
A menudo se afirma que el “trabajo no es una mercancía”, especialmente para justificar tanto la actividad sindical como diversos tipos de intervencionismo estatal en materia económica. Nadie se atreve a cuestionar una “verdad” que parece ser tan evidente como arraigada está en profundos sentimientos humanos y populares. Es más, la propia historia de la civilización recoge claramente la lucha del hombre contra esa institución tan odiosa de la esclavitud, en virtud de la cual muchos seres humanos eran comprados, utilizados y vendidos como si de animales se tratase.
Sin embargo, y a pesar de las anteriores consideraciones, nunca ha dejado de ser cierto que los servicios del trabajo humano (no nos referimos, desde luego, a la persona humana en sí misma, que es indiscutiblemente inalienable) están sometidos a idénticas leyes económicas que el resto de las mercancías y factores de producción.
Y es que las leyes de la ciencia económica afectan de forma inexorable a todos los agentes que intervienen en el mercado, con independencia de cuál sea el sentir popular en relación con las mismas. En concreto, hemos de señalar como leyes económicas más importantes relacionadas con el factor trabajo, en primer lugar, “la ley de la oferta y la demanda”, y, en segundo lugar, la que asevera que “el salario está determinado por el valor descontado de la esperada productividad marginal del trabajo”. La primera ley indica que, a igualdad de circunstancias, un aumento de la demanda de determinados servicios del factor trabajo tiende a aumentar el salario pagado por éstos, mientras que un aumento de la oferta tiene efectos totalmente opuestos. La segunda ley es de gran trascendencia, y dice que al trabajador se le paga el valor íntegro de lo que produce, pero calculando dicho valor en aquel momento en que se efectúe el trabajo y no cuando se ha completado temporalmente el proceso de producción. Esto es muy importante si se tiene en cuenta que los procesos productivos modernos duran un período de tiempo muy prolongado y que la experiencia demuestra que muy pocos trabajadores están dispuestos a esperar todo este tiempo para percibir el valor íntegro del producto final (los trabajadores por cuenta propia son una minoría y el número de cooperativas es muy reducido y ello pese a todos los intentos de popularizarlas. La mayoría prefiere que se les pague por adelantado el valor descontado (utilizando el tipo de interés de mercado) de aquellos productos elaborados con su trabajo y que sólo después de mucho tiempo estarán terminados. (A propósito, esta ley puso de manifiesto hace ya casi un siglo lo absurdo de la teoría marxista de la explotación: pagar al trabajador “hoy” el valor íntegro de lo que sólo va a estar totalmente terminado en un lejano “mañana” es, desde luego, pagar a dicho trabajador sensiblemente más de lo que él mismo ha producido hoy.) Esta segunda ley es de fácil demostración: si se pagase al trabajador una cantidad inferior al valor descontado de la productividad marginal esperada, aumentarían los beneficios del empresario si éste demandase y contratase más trabajadores, produciéndose de esta forma una tendencia a incrementarse los salarios y a disminuir la productividad hasta hacerse unos y otra prácticamente iguales. Lo contrario sucede en caso de que el salario exceda a la productividad: se despiden o se dejan de contratar trabajadores hasta que la productividad aumenta y los salarios disminuyen convenientemente (si, como consecuencia de leyes laborales y restricciones institucionales de todo tipo, este reajuste no se produce en el mercado, el paro se incrementa y perdura de forma indefinida, tal y como sucede hoy en día en nuestro país, donde existen más de tres millones de parados por culpa de la no existencia de mercados laborales suficientemente libres).
De las dos leyes anteriores procede deducir que existe un sistema y solamente un sistema capaz de aumentar los salarios de los diferentes tipos de trabajo y, por tanto, el nivel de vida de las masas. Tal sistema consiste en favorecer la acumulación de capitales y, en consecuencia, el incremento de productividad generado por el aumento del capital bien invertido a través del mercado disponible por trabajador. Si el obrero norteamericano gana cuatro veces más que el español, y cien veces más que el indio, por ejemplo, no se debe a que aquél sea más listo o más trabajador. La razón es mucho más sencilla: el norteamericano utiliza cuatro o cien veces más capital bien invertido a través del mercado (máquinas, ordenadores, herramientas, etcétera) que sus colegas español o indio, respectivamente. Por ello, aquellos sistemas económicos que más favorecen el ahorro y la acumulación de capital bien invertido son los más beneficiosos para las masas, y especialmente los más necesarios de llevar a la práctica en los países más subdesarrollados.
De la misma forma que la ley de la gravedad sigue plenamente en vigor con independencia de que algún enajenado pueda o no “aceptarla” y, tirándose por la ventana, se parta la cabeza al caer, poco importa que la gente ignore las leyes de la economía y, guiada por la demagogia sindical o política, se comporte de forma contraria a los principios económicos más elementales.
Así observamos cómo existen leyes de salario mínimo que, desde luego, tranquilizan a los espíritus socialmente más “sensibles”, pero que no dejan de condenar al paro y a la desesperación a todos aquellos trabajadores que, por producir un valor inferior al salario establecido legalmente, no pueden encontrar trabajo. Un efecto semejante de generación de desempleo tienen las políticas sindicales de logro de aumentos salariales por medios coactivos (huelga, etcétera). El resultado siempre es el mismo: unos pocos trabajadores, aquellos que conservan su puesto de trabajo, salen favorecidos a costa de aquellos que están obligados a mal emplearse o a quedar desocupados. La falta de solidaridad entre los propios trabajadores no puede ser en estos casos más patente. Nuestro análisis pone de manifiesto que en nuestra sociedad existe un preocupante fenómeno de “explotación horizontal”, que es la que se efectúa, consciente o inconscientemente, pero en todo caso de forma real y masiva, por parte de aquellos trabajadores privilegiados que conservan sus puestos de trabajo en unas condiciones laborales que no se darían en un mercado libre, en perjuicio de más de tres millones de parados que estarían encantados de trabajar en el mismo.
También llama la atención que muchos Gobiernos —entre ellos el nuestro— se obstinen en dilapidar el capital existente en la nación mediante la puesta en práctica de leyes fiscales confiscatorias de la renta y el patrimonio para, de tal modo, llevar a cabo una política de “redistribución de la renta” que forzosamente ha de empobrecer a las masas, pues da lugar a una reducción general de los salarios reales, que es la consecuencia de la menor acumulación del capital disponible por trabajador que dichas leyes motivan.
Finalmente, no hemos de dejar de añadir que, por otro lado, es ciertamente una fortuna que el factor trabajo esté sometido a las leyes objetivas e impersonales del mercado: una distribución de la renta salarial basada en criteros diferentes de los señalados sólo podría realizarse utilizando los criterios subjetivos, y por ende arbitrarios, de un dictador económico. Y así, es fácil darse cuenta de que no hay mejor defensa para los derechos de las minorías marginadas por su religión, raza, etcétera, que la posibilidad de que éstas puedan vender en el mercado productos altamente útiles, a unos consumidores tan necesitados de los mismos como despreocupados están de la religión o raza de quienes hayan podido intervenir en su eficiente elaboración.
Por todo esto, la próxima vez que el lector escuche la afirmación de que “el trabajo no es una mercancía”, recuerde que es inútil y perjudicial para las propias masas trabajadoras el ignorar y luchar contra las leyes del mercado y que el día en que el trabajo haya dejado de ser una mercancía desde el punto de vista económico, cada trabajador habrá perdido su libertad y estará sometido a las decisiones puramente subjetivas y arbitrarias del dictador económico del momento (haya sido o no democráticamente elegido).
*El autor es catedrático de economía política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
FUENTE: Editorial Innisfree